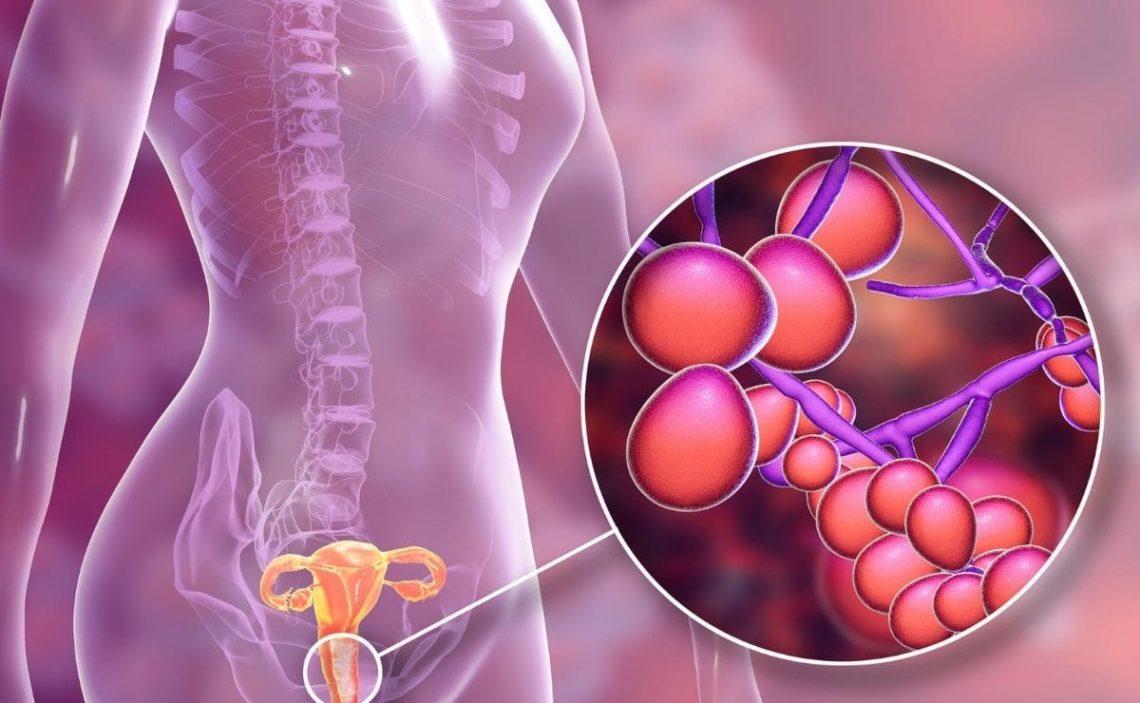La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una enfermedad gastrointestinal crónica remitente-recurrente. El tratamiento de la EII consiste en la disminución o eliminación de la actividad de la enfermedad y la optimización de la calidad de vida relacionada con la salud. La EII, que incluye la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC), es un grupo de enfermedades gastrointestinales crónicas con síntomas gastrointestinales funcionales (FGS) frecuentes, como dolor abdominal y distensión abdominal (1).
La incertidumbre de los síntomas y la imprevisibilidad de esta condición clínica es muy exigente para los pacientes con EII y deteriora su calidad de vida. Por lo tanto, es obvio que la calidad de vida de los pacientes puede verse afectada por el curso de la enfermedad (extensión, gravedad y patrón de recaída de los síntomas), la terapia prescrita (eficacia, efectos secundarios y carga de administración) y factores psicosociales (1).
Se han informado consistentemente tasas más altas de ansiedad y depresión y puntajes de calidad de vida más bajos en pacientes con EII con FGS. La etiología de estos síntomas gastrointestinales funcionales en la enfermedad inflamatoria intestinal sigue sin estar clara, y el daño gastrointestinal o el impacto psicológico de la EII pueden ser parcialmente responsables del proceso (1).
Los pacientes con EII con FGS, incluso en remisión, son más propensos a disbiosis, fases de recaída crónica, una respuesta inmune comprometida, mayor permeabilidad intestinal y un eje cerebro-intestino discordante que aquellos sin FGS (1).
La estructura dietética en sí misma causa inflamación intestinal. Una variedad de FGS pueden desencadenarse por la forma y el contenido de nutrientes de los alimentos ingeridos a través de una matriz de diferentes mecanismos, incluida la fermentación bacteriana que altera la microbiota intestinal, la inducción de distintos efectos de carga osmótica en el intestino delgado y el colon, la producción de gas en el tracto gastrointestinal, y la activación o supresión de las respuestas inmunes (1).
Una dieta baja en FODMAP se caracteriza por una ingesta limitada de carbohidratos de cadena corta que se absorben mal y son altamente fermentables en el intestino delgado como oligo, di, monosacáridos y polioles (FODMAP). La hipótesis mecanicista por la que se utiliza una dieta baja en FODMAP como posible alternativa terapéutica es que estos carbohidratos mal absorbidos llegan al colon sin digerir, donde son fermentados por la flora colónica, lo que conduce a una mayor osmolalidad luminal y generación de gases. En algunas personas, esta fermentación puede provocar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, flatulencia, hinchazón y diarrea, comunes en los trastornos gastrointestinales funcionales (TFGID). La dieta baja en FODMAP consta de tres fases: exclusión, reintroducción y mantenimiento, ya que la fase de exclusión no se debe mantener indefinidamente (2).
En el síndrome del intestino irritable (IBS), se ha demostrado que una dieta baja en FODMAP (LFD) mejora los FGS al reducir el agua luminal inducida por la dieta, el gas colónico y, en consecuencia, la hipersensibilidad visceral inducida por la distensión luminal. Se ha afirmado que la intervención dietética proporciona una mejoría de los síntomas durante las etapas aguda y crónica de la EII. Puede mitigar la progresión de la enfermedad o evitar complicaciones potencialmente desastrosas al alterar la microbiota, el metaboloma, la función de barrera del huésped y la inmunidad innata (1)
En la revisión sistemática de Peng et al (1) el resultado principal fue que la alimetación baja en FODMAP puede mejorar las FGS en la EII. Se observó una mejoría de los síntomas de distensión abdominal, flatulencia o flatulencia, borborigmos, dolor abdominal y fatiga o letargo en pacientes con EII, excepto náuseas y vómitos. Por otro lado, la hipersensibilidad a los alimentos, la alergia a los alimentos, la intolerancia a los alimentos y la sensibilidad al gluten no celíaca se consideran responsables de estos síntomas relacionados con los alimentos.
La dieta baja en FODMAP ocupó el primer lugar en la gravedad del dolor abdominal, la gravedad de la hinchazón o distensión abdominal y el hábito intestinal, aunque para este último no fue superior a ninguna otra intervención. Una dieta baja en FODMAP fue superior a los consejos dietéticos de la British Dietetic Association (BDA)/National Institute for Health and Care Excellence (NICE) para la hinchazón o distensión abdominal (RR = 0,72; IC del 95 %: 0,55 a 0,94) (3).
Conclusión
La dieta baja en FODMAP despierta un interés creciente a nivel internacional y se ha propuesto como una de las terapias sintomáticas para el SII y un régimen complementario que alivia los síntomas de los trastornos gastrointestinales funcionales. Se afirma que una dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables (LFD) mejora los síntomas gastrointestinales funcionales (FGS). Se recomienda consumir LFD según el consejo profesional de profesionales de la salud para pacientes con EII con FGS problemáticos, especialmente aquellos en remisión (1).
Referencia bibliográfica
- Peng Z, Yi J, Liu X. A Low-FODMAP Diet Provides Benefits for Functional Gastrointestinal Symptoms but Not for Improving Stool Consistency and Mucosal Inflammation in IBD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 May 15;14(10):2072. doi: 10.3390/nu14102072. PMID: 35631213; PMCID: PMC9146862.
- Thomassen, R. A., Luque, V., Assa, A., Borrelli, O., Broekaert, I., Dolinsek, J., Martin-de-Carpi, J., Mas, E., Miele, E., Norsa, L., Ribes-Koninckx, C., Saccomani, M. D., Thomson, M., Tzivinikos, C., Verduci, E., Bronsky, J., Haiden, N., Köglmeier, J., de Koning, B., & Benninga, M. A. (2022). An ESPGHAN Position Paper on the Use of Low-FODMAP Diet in Pediatric Gastroenterology. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 75(3), 356–368. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003526
- Black, C. J., Staudacher, H. M., & Ford, A. C. (2022). Efficacy of a low FODMAP diet in irritable bowel syndrome: systematic review and network meta-analysis. Gut, 71(6), 1117–1126. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325214