Los edulcorantes no azucarados (ENA), conocidos con diversos nombres, como edulcorantes de alta intensidad, edulcorantes bajos en calorías o sin calorías, edulcorantes no nutritivos, edulcorantes no calóricos y sustitutos del azúcar, se han desarrollado como alternativa a los azúcares libres.
La recomendación es pertinente para todos los edulcorantes no nutritivos, que en esta directriz se definen como todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no se clasifican como azúcares. Entre los edulcorantes no nutritivos comunes se incluyen el acesulfamo K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, glucósidos de esteviol, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y los derivados de la estevia.
Se utilizan ampliamente como aditivos (E-) en alimentos preenvasados, bebidas y productos de cuidado personal (por ejemplo, dentífricos, enjuagues bucales), así como añadidos a alimentos y bebidas directamente por el consumidor.
Los ENA provocan el sabor dulce mediante la unión y activación de los receptores del sabor dulce situados en la cavidad bucal, con la consiguiente señalización al cerebro (antojos de dulce y deseo de la ingesta de azúcares).
Los ENA no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. El uso de los ENA no es la única forma de lograr una reducción de la ingesta de azúcares libres, existen alternativas viables compatibles con las características de una alimentación nutritiva, como el consumo de alimentos con azúcares naturales, como la fruta, cereales, tubérculos y bebidas no azucaradas.
Sustituir los azúcares libres de la dieta por fuentes de dulzor naturales, como las frutas, así como alimentos y bebidas no azucaradas mínimamente procesados, ayudarán a mejorar la calidad de la alimentación, y deberían ser las alternativas preferidas a los alimentos y bebidas que contienen azúcares libres.
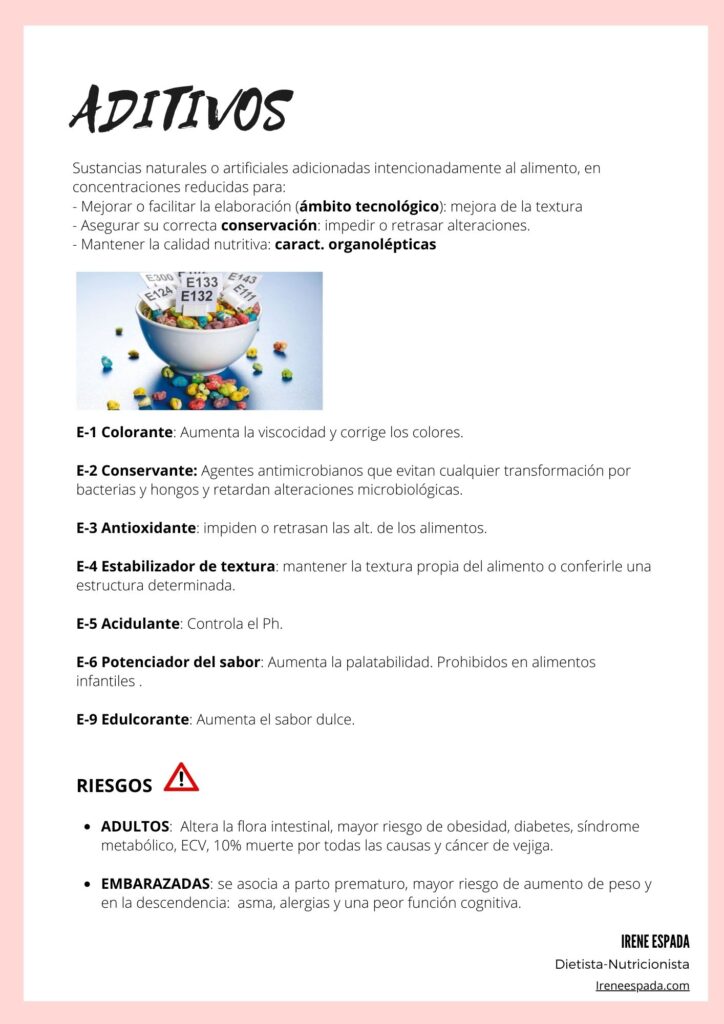
Adultos
El consumo prolongado de ENA se asoció a un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares (ECV), mortalidad por ECV, y un aumento del 10% del riesgo de muerte por todas las causas.
Una mayor ingesta se asocia con un aumento del 23% de riesgo de diabetes de tipo 2 cuando se consumen en bebidas endulzadas con ENA y un 34% de riesgo cuando se consumía como producto de mesa (es decir, añadido a alimentos y bebidas por el consumidor).
Una mayor ingesta de ENA se asoció con un mayor IMC y un mayor riesgo de obesidad incidente.
El uso de ENA (predominantemente sacarina) se asoció con un mayor riesgo de cáncer de vejiga
Mujeres embarazadas
Se halló un 25% más de riesgo de parto prematuro tardío (34-37 semanas) con mayor consumo de ENA durante el embarazo y mayor riesgo de aumento de peso, aumento de grasa corporal, asma, alergias y una peor función cognitiva en la descendencia.
Conclusión
La OMS sugiere que los edulcorantes no azucarados (ENA) no se utilicen como medio para lograr el control del peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.
La falta de pruebas que sugieran que el uso de los ENA sea beneficioso para el peso corporal u otras medidas de la grasa corporal a largo plazo, junto con los posibles efectos indeseables a largo plazo (mayor riesgo de enfermedades no transmisibles y muerte), superaban con creces cualquier posible efecto sobre la salud a corto plazo.
Los efectos indeseables en cualquier etapa del ser humano (niños, embarazadas, adultos, mayores) tienen mayor peso a la hora de evaluar los efectos deseables frente a los indeseables ya que se puede conseguir una reducción de la ingesta de azúcares libres y obtener los correspondientes beneficios para la salud sin el uso de los ENA.
Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, explica que “el mensaje 0% azúcares enmascara el alto contenido en calorías, grasas o sal de estos productos procesados edulcorados, que llenan cada vez más los supermercados y que en ningún caso son saludables”. “De este modo -añade- no estamos ayudando a la transición hacia una alimentación más saludable, sino cronificando aún más los hábitos alimentarios perjudiciales para la salud”.
También Alma Palau afirma que «La educación alimentaria con dietistas-nutricionistas es, ahora más que nunca, urgente y necesaria, y la administración pública no puede retrasarlo más”.
Referencia bibliográfica
- Use of non-sugar sweeteners WHO guideline







